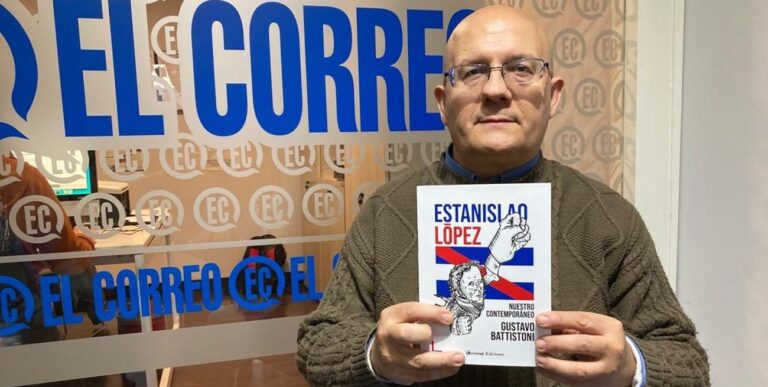Este jueves 31 de julio, a las 18, en el Museo Histórico Provincial «Dr. Julio Marc» se realizará una visita mediada a «Una guerra entre dos guerras», uno de los núcleos de la exposición «La guerra es una gran porquería». El recorrido estará a cargo de Silvia Dolinko y Guillermo Fantoni, responsables de los textos curatoriales de la muestra.
Junto a Silvia Dolinko (Escuela de Arte y Patrimonio, UNSAM-Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Conicet) se visitará la sala dedicada a la carpeta «14 grabados», publicada en 1935 por la Editorial Unidad, que contiene obras de artistas consagrados como Berni, Berlengieri y Facio Hebequer. Con Guillermo Fantoni (Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano. UNR) se recorrerá el espacio que presenta las esculturas de los hermanos Paino y recuerda el XIV Salón de Otoño de Rosario de 1935, en el que la guerra del Chaco Boreal tuvo gran protagonismo.
Silvia Dolinko es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente del Conicet. Se especializa en arte argentino y latinoamericano del siglo XX, con énfasis en la historia del grabado y la imagen impresa. Es profesora en la Universidad de Buenos Aires y decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre su área de especialización.
Por su parte, Guillermo Fantoni es doctor en Humanidades y Artes con mención en Historia. Es miembro de la Carrera del Investigador Científico del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y profesor titular de Arte Argentino en la Facultad de Humanidades y Artes de la misma universidad. Dirige el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano y edita la revista «Separata». Ha curado exposiciones significativas y publicado libros, artículos y ensayos en medios especializados nacionales e internacionales.
«Unidad ante la guerra» (texto de Silvia Dolinko)
Entre fines de 1934 e inicios de 1935 se reunieron estampas de artistas consagrados y emergentes en la carpeta «14 grabados», con presentación del crítico Córdova Iturburu, publicada en Buenos Aires por Editorial Unidad. Si se consideran los nombres del sello, del prologuista y de los artistas que participaron, es posible conjeturar que este trabajo fue el antecedente de la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE) que, fundada en junio de 1935, tuvo en la revista Unidad un importante anclaje editorial. Estos proyectos, emprendidos en el contexto de la política de frentes antifascistas, estaban fuertemente signados por la hegemonía del Partido Comunista.
Para esos años, la multiejemplaridad de la xilografía, el aguafuerte y la litografía situaba al grabado como producción artística moderna asociada a la difusión de imaginarios de cuestionamiento y lucha de las izquierdas. Esas fueron las técnicas a través de las que se produjeron las cien estampas que conformaron la tirada de esta carpeta.
En las imágenes monocromáticas que la integran ―solo exceptuadas por la contundente bandera roja de Guillermo Facio Hebequer―, se suceden campesinos y obreras, masas combativas y oradores arengando, niños tullidos, burgueses caricaturizados y estilizadas figuras simbólicas. Las obras de Juan Berlengieri y de Antonio Berni se centran en la denuncia de la guerra; la estampa de este último ―la más temprana de la que tenemos conocimiento dentro de su producción― da cuenta de su compromiso con la posición del Partido Comunista ante la guerra del Chaco.
Noventa años después de su realización, los 14 grabados salen por primera vez de la carpeta y se despliegan ante la luz pública, de forma completa, en una exposición.
«El activismo de los hermanos Paino y las alternativas del XIV Salón de 1935» (texto de Guillermo Fantoni)
En mayo de 1935 Antonio Berni participó, con sus compañeros y discípulos de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, del XIV Salón de Otoño de Rosario. Dado el carácter libre de esa edición, fue la única oportunidad en que los miembros del grupo presentaron obras de grandes formatos con temas sociales y políticos, muchas de ellas realizadas en conjunto y con nuevas técnicas, según los lineamientos estéticos e ideológicos propuestos por David Alfaro Siqueiros en las polémicas conferencias dictadas en Buenos Aires y Rosario, durante el transcurso de 1933.
En consecuencia, uno de los sucesos contemporáneos más resonantes, la cruenta disputa que entre septiembre de 1932 y junio de 1935 libraron los ejércitos de Paraguay y Bolivia, fue tratada por esos artistas. Así, Juan Grela presentó Manifestación, una pintura donde jóvenes de diferentes nacionalidades, con los puños en alto, vociferan consignas contra la guerra; Domingo Garrone exhibió Chaco, otra pintura en la que representó dos soldados luchando cuerpo a cuerpo sobre un paisaje de pozos petrolíferos, y Guillermo Paino Así quedaron, una xilografía en la que un mutilado señala a dos niños el cadáver de un combatiente en estado de descomposición.
La Guerra del Chaco fue uno de los temas privilegiados por los hermanos Guillermo y Godofredo Paino, quienes realizaron numerosas y dramáticas esculturas en colaboración, la mayor parte en madera de quebracho, que luego continuaron con otras dedicadas a la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1939, cuando esa última confrontación estaba pronta a estallar, una revista cultural de Rosario consideró que las “tallas activistas” de estos radicalizados creadores eran como “un grito lacerante en la noche del orbe”.
Sobre la exposición La Guerra es una gran porquería
A partir de un documento único que forma parte de la colección del Museo Marc -los álbumes de fotos del conflicto bélico que entre 1932 y 1935 mantuvieron Bolivia y Paraguay, creados por el médico, corresponsal y fotógrafo rosarino Carlos De Sanctis- se genera una reflexión sobre las consecuencias de la guerra sobre la humanidad, el patrimonio y la historia. Con ese objetivo, se pone en relación la producción artística y textual de la época con lo contemporáneo, en distintos dispositivos diseminados por gran parte del espacio del Marc.
«Pensar que los museos puedan dar fin a las guerras es una utopía mientras la sociedad que los sostiene las siga justificando. Pero los museos son instituciones educativas y están habilitados para dar esa batalla. Por esto el Marc, a partir de su colección y posicionándose críticamente frente a la historia para otorgar nuevas capas de sentido al presente, ha tomado como caso de estudio a la Guerra del Chaco (1932-1935). El episodio bélico, que enfrentó a Bolivia y Paraguay por territorios del Chaco Boreal, fue el más cruel en Sudamérica por su duración, por el volumen de tropas enfrentadas, por la cantidad de bajas sufridas y por los recursos empeñados», explica el texto curatorial de la exposición.
El programa completo, realizado con el apoyo de la Beca Fundación Ama Amoedo 2024, es el siguiente:
- Crónica de la Guerra en el Chaco (1932 – 1933). Archivo gráfico y documental de Carlos de Sanctis, con textos de Paulina Scheitlin.
- Una guerra entre dos guerras, con grabados de Antonio Berni, Juan Berlingieri, Juan Carlos Castagnino, Lino Spilimbergo y Guillermo Facio Hebequer entre otros; esculturas de Guillermo y Godofredo Paino; textos de Silvia Dolinko y Guillermo Fantoni; investigación histórica de Gabriela Águila, Laura Luciani y Mariana Ponisio (cátedra de Historia de América III/Escuela de Historia, UNR) e infografía de Pablo Boffelli.
- Dibujar contra el descuido y el olvido, dibujos de Eurides Asque Modesto Gómez (Paraguay) y texto de Caro Urresti.
- Guerreros. Un homenaje a los excombatientes de la Guerra del Chaco, con instalación fotográfica y textos de Patricio Crooker (Bolivia).
- Adiós a las palomas, instalación de Laura Códega.
- Otra vez, esculturas de Federico Cantini.
- La Sed, dibujos de Maxi Rossini.
- Los deseos, instalación textil de Michele Siquot.
- La espera, texto de Roberto Amigo.
Sobre la Guerra del Chaco
Entre julio de 1932 y junio de 1935 Bolivia y Paraguay se enfrentaron en la guerra más sangrienta del siglo XX en América del Sur: la Guerra del Chaco. El inhóspito Chaco Boreal –un territorio de más de 300 mil kilómetros cuadrados- no había sido importante para ninguno de los dos estados hasta fines del siglo XIX, cuando comenzaron a recuperarse de los devastadores efectos de la Guerra de la Triple Alianza (en la que Paraguay sufrió enormes pérdidas humanas y territoriales a manos de Argentina y Brasil) y la Guerra del Pacífico (entre Perú, Chile y Bolivia, que perdió definitivamente su salida al mar), y se convirtió en el eje de disputas diplomáticas. Tampoco fueron ajenos los intereses económicos: empresas forestales, tanineras y ganaderas se asentaron en la margen derecha del río Paraguay y, del lado de Bolivia, la búsqueda de una salida fluvial hacia el Río de la Plata se sumó a los intereses de la Standard Oil (de capital norteamericano), que inició la explotación petrolífera en el extremo occidental de la región chaqueña. Fracasadas las negociaciones diplomáticas y los intentos de arbitraje, durante los años 20 los dos países trataron de reforzar su presencia con la colonización del territorio, apoyando el asentamiento de misiones religiosas, instalando fortines y realizando incursiones militares en el área, además de rearmar sus ejércitos.
La contienda finalizó en 1935 con el triunfo de las fuerzas paraguayas, que ocuparon militarmente gran parte del territorio del Chaco Boreal, mientras que Bolivia consiguió por vía diplomática un puerto en el río Paraguay, culminando el proceso de ocupación y control del territorio en disputa por parte de ambos estados nacionales. Para las poblaciones del Chaco el desastre fue mayor. A principios de la década de 1930 vivían en la región entre 40.000 y 50.000 indígenas. El quiebre demográfico por enfermedades fue más devastador que entre los soldados y el desplazamiento forzado significó la pérdida del territorio, tradiciones y costumbres. La guerra significó además la pérdida paulatina de la diversidad de idiomas nativos, la gradual incorporación del guaraní y la introducción de la identidad nacional paraguaya en las poblaciones del Chaco Boreal, al tiempo que las integró subordinadamente al Estado y la economía del país.
Sobre Carlos De Sanctis
El 16 de noviembre de 1932 el médico cirujano Carlos De Sanctis (1897-1957) partió desde el puerto de Rosario rumbo a Asunción para incorporarse, de forma voluntaria, como capitán de sanidad «honoris causa» del Ejército de Paraguay. Con el carnet de prensa número 265 y una cámara Zeiss Ykon Ikonta modelo A viajó también como enviado especial del diario La Capital, para realizar una cobertura periodística de los acontecimientos. Sesenta y un días después, quemado por la selva y con diez kilos menos, regresó a Rosario.
A los ojos del gran público sus vivencias quedaron plasmadas en una serie de crónicas publicadas en aquel medio de prensa. Años más tarde, en la soledad de su hogar, movilizado por el conflicto bélico que se estaba iniciando en Europa en 1939, De Sanctis decide confeccionar un conjunto de tres álbumes, divididos en doce capítulos, que titula: «Mi campaña en el Chaco. Álbum de fotografías explicadas (1932-1933)». Ese trabajo será para él una forma de denunciar «… el horror de la guerra, esa gran porquería que aniquila a los seres humanos…».